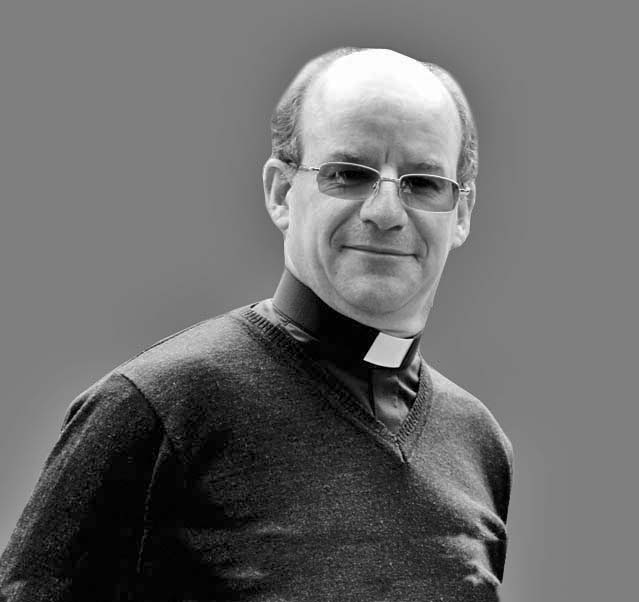
Tal vez no exista una vocación que llame a mayor altura que la del sacerdote. Puente entre Dios y los hombres. Hombre que pronuncia palabras que deben tener el exquisito sabor del Verbo Divino. Manos que han sido ungidas para bendecir, consagrar, señalar el camino. Oídos, lo más abiertos de todos, para que el alma humana deposite allí sus más profundas realidades, unas santas y admirables, muchas detestables y aterradoras, pero todas entregadas a un arca impenetrable de la cual solo Dios tiene la llave. Corazón para todos, pero sobre todo para Dios, de quien debe enamorarse hasta el infinito so pena de hacerse infiel a la más leve de las mil pruebas diarias que debe sobrepasar quien ha sido apartado del mundo. Pero debe transitarlo ante la mirada respetuosa, pero no pocas veces despectiva de los otros caminantes. Un hombre, el sacerdote, que ha de representar lo divino sin dejar de ser esa pequeñez que se llama condición humana.
Sacerdote, un hombre todo para Dios. Si no es todo, tal vez lleve en sí la semilla de la ruptura. No caben en esta vida medias tintas. Dios es celoso como el que más y cuando llama y elige, no soporta otros dioses, otras palabras, otros amores. Y esto, porque Dios es así cuando se le presenta a toda persona: amor total, redención sin límites, vida eterna. Es Dios de lo humanamente imposible, como la entrega definitiva, arriesgada, del todo por el todo. La obra es de Él, nunca del hombre sacerdote, pero a este se le pide amor sin límites, fe profunda, fortaleza a toda prueba. Y en esta condición severa y exigente, todo el ser del hombre sacerdote ha de ser presentado como ofrenda agradable: su cuerpo, su espíritu, su alma, su mente, sus proyectos, su voluntad, su debilidad, todo sobre el altar de Dios para ser redimido, fortalecido, molido como el trigo para ser un buen pan de vida.
El hombre de Dios, con todo, el más frágil de todos los hombres. ¿Quién puede, acaso, cargar con la divinidad? ¿Quién soporta buena y diariamente el llamado a la santidad? ¿Quién ha sido dotado por naturaleza para ser ejemplo de vida sin mancha ni arruga desde la salida del sol hasta su ocaso? ¿Quién ha podido escapar de lleno del pecado de soberbia de criticar a su propia madre, en este caso la Iglesia, para decirse hijo perfecto? ¿Quién, a no ser Cristo, puede afirmar sin temblor en la voz que su único alimento es hacer la voluntad del Padre? Misterio nunca bien comprendido pues Dios ha querido valerse de lo necio del mundo, clama el Apóstol, para mostrar su fuerza y su grandeza. ¡Ah! Llegamos al verdadero hontanar del sacerdote: no su fuerza, no sus estrellas ni su elocuencia, no sus ideas, no los aplausos humanos, no las propuestas cada vez más ridículas del mundo en todo sentido, sino solo la gracia de Dios será capaz de hacer de él lo que Dios quiere y lo que los hombres y mujeres de fe –no los demás que no entienden nada- pueden esperar de él.
Sacerdote, un minúsculo ser del universo, a quien se le pide y llama a vivir totalmente unido con su Creador, a seguir las huellas del único verdadero Sacerdote, Cristo, a estar pleno del don del Espíritu de la santidad. Orar, escuchar la Palabra, adorar la Eucaristía, servir a los pobres, la verdadera riqueza de la Iglesia - ya fue dicho-, solo esto y nada más puede anidar en él. Sin esto todo es desastre y seguirá siéndolo. Como era en el principio y por los siglos de los siglos.